Horrores urbanos ocultos

Al hilo de mi comentario del otro día sobre la atroz escultura recién trasladada del imaginero
Juan de Mesa, me he propuesto organizar aquí algunas ideas que llevan danzando en mi magín desde hace tiempo respecto al resto de las esculturas urbanas de esta bendita ciudad. Lo primero que se me ocurre es la feliz comprobación de que Córdoba resiste. De que es una ciudad singularmente bella y de que lo es a pesar de sus gobernantes, sobre todo de los que le han tocado en suerte en los aproximadamente últimos 70 años, que han hecho todo lo posible por convertirla al anodinismo, por arrasar sus más entrañables estructuras, por falsificar sus señas de identidad con reconstrucciones-pastiche, por venderse a la peste del infame negocio inmobiliario. Afortunadamente, todo hay que decirlo, en los últimos años parece que el desastre organizado ha remitido y que al menos en líneas generales la restauración urbana responde a criterios racionales y artísticamente contrastados, aunque todavía, como demuestra el caso de la ominosa escultura cofrade, siguen campando por sus anchas algunos restos del caciquismo cultural.
Lo segundo es la constatación de que las dos mayores representaciones monumentales de esta ciudad son glorificaciones de la misma terrible cosa: el matarifismo. En dos versiones distintas pero de índole y origen comunes. Se trata sin duda de la especialidad nacional que más ha contribuido a llenar las plazas y calles del territorio de mármoles y bronces y su memoria de sangre y de lágrimas. Hay que decir que el fenómeno no es estrictamente español. En todas partes cuecen habas, pero aquí la pertinacia en el mantenimiento del oprobio es realmente doloroso.
Estoy hablando, claro, de los aparatosos pedestales a que han sido elevados nuestros dos grandes matarifes locales: El Gran Capitán y Manolete. Manolete domina con su delantal de bronce la preciosa plaza del Conde de Priego, una invasión intolerable que debería haber sido remediada hace tiempo. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, alias El Gran Capitán majestuosea desafiante en la plaza principal del pueblo: Las Tendillas.
La plaza de las Tendillas es el corazón de la Córdoba moderna. Abierta a partir de otra pequeña plaza de origen medieval fue la partida para la creación, tras el derribo de las antiguas murallas, del ensanche que las burguesías ascendentes de todas las ciudades europeas a fines del siglo XIX y principios del XX llevaron a cabo en sus ciudades como símbolo de su nuevo poder. La particularidad de esta sufrida ciudad es que, a diferencia de la mayoría de las demás urbes, en las que el ensanche se construyó en terrenos vírgenes de lo que fue extramuros, la ilustrada burguesía cordobesa (de origen mayormente cortijero) lo hizo arrasando parte del entramado urbano medieval de dentro de las antiguas murallas. Ello es fácilmente comprobable observando en vivo o en un plano las características del entramado de las calles que desembocan en las principales vías del ensanche: Nueva, Cruz Conde y Gran Capitán, y el flagrante contraste entre las mismas. Y sobre todo siguiendo la línea fósil de la antigua muralla.
Pero esa misma burguesía cortijero-ilustrada no contenta con el desaguisado urbanístico recién perpetrado tuvo que dejar su firma en el mismo corazón de la nueva obra. La erección de escultura ecuestre del guerrero montillano respondió a la necesidad de esa burguesía de buscar un afianzamiento simbólico de su poder. Se trataba de sellar la nueva alianza que se gestaba en esos momentos (años 20) entre esa burguesía cortijera y el Ejército postcolonial español. La desmoralización de las élites rancio-castizas y del ejército por la pérdida de las colonias de ultramar y el empuje reivindicativo del movimiento obrero que no compartía desde luego el universo simbólico oficial, dio lugar a una búsqueda de nuevas justificaciones para el mantenimiento del estado permanentemente en armas. La guerra de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y finalmente el sangriento aplastamiento de la República fueron hechos unidos umbilicalmente por el mismo espíritu.
Y mire usted por donde tenía que ser esta ciudad (o un pueblo de la provincia, no vamos a discutir por unos kmts más allá cuando de engrandecer la patria se trata) la cuna del ya casi olvidado guerrero medieval que reformó el ejército español, convirtiéndolo en el ejército profesional del que es heredero el actual. Un ejército que al mando de nuestro ilustre paisano arrasó primero las feraces vegas malagueñas y granadinas y tomó a sangre y fuego las ciudades del reino de Granada para unificar política y religiosamente el solar hispano bajo la égida de los Reyes Católicos. Que una vez aniquilada la morisma se trasladó al sur de Italia, otro sur pobre y desgraciado como el nuestro, a llevar más sangre y más fuego, más muerte y más destrucción para alimentar los primeros delirios imperiales (las pomporrutas imperiales del maestro Forges) de nuestro recién estrenado Estado Unificado. En la peana del monumento están grabados los nombres de los lugares devastados. Tal vez en ellos se acuerden también de don Gonzalo, aunque supongo que de diferente forma.
La escultura como tal es buena, obra de Mateo Inurria, que consiguió un hermoso efecto combinando el bronce del caballo y la armadura con el mármol blanco de la cabeza. El cachondeo popular sacó el bulo de que en realidad se trataba de la cabeza del torero Lagartijo que el autor había tenido que usar al habérsele roto la que había diseñado para don Gonzalo. Y la verdad es que le da un aire al otro fino matarife. Se inauguró en 1925 en la confluencia de la Avenida del Gran Capitán (hoy Bulevar) y la Ronda de los Tejares, justo frente de donde hoy se alza la mole de Nuestra Señora de El Corte Inglés. Dos años después se trasladaría a su actual emplazamiento en la plaza de las Tendillas.
Me imagino lo que se sentiría atañido el pueblo llano de Córdoba de aquellos años por la erección de un monumento a semejante héroe, en el dudoso caso de que tan siquiera alcanzaran a saber quién era (en realidad eso no ha cambiado nada). La pobreza más absoluta y el analfabetismo se cebaban en las clases populares de aquellos años y la lucha feroz por la supervivencia cotidiana llenaba todas sus expectativas. Y desde luego siempre que podían intentaban derribar de sus pedestales los símbolos de sus opresores. En 1918 el mismo Mateo Inurria terminaba un ampulosísimo monumento al recién fallecido
Barroso y Castillo (1), que fue un simple ministro de la corona, hijo de la tierra, encargo de la misma burguesía a la que defendió, y que se colocó en los jardines de la Agricultura (más conocidos por Los Patos). A la imponente figura sedente del político acompañaban cuatro broncíneas figuras alegóricas que representaban el Arte, la Agricultura, el Trabajo y el Comercio. Pero el pueblo no debió entenderlas demasiado bien, porque cinco meses más tarde fue totalmente destruido en el transcurso de una multitudinaria manifestación anticaciquil. ¿Sería esa la causa del traslado del de El Gran Capitán? ¿Buscarle un lugar más recogidito, más a salvo de la iras del populacho hambriento y reivindicativo?
Hoy la escultura, El Caballo, como todo el mundo lo conoce, ha perdido todas las connotaciones en la mente de los ciudadanos y sólo representa un adorno urbano más, especialmente entrañable porque todos hemos crecido con su presencia majestuosa en la plaza del pueblo que ha sido siempre Las Tendillas. Pero no está mal conocer su origen y su significado primigenio.
Peor es, desde luego, la presencia ominosa de la monstruosa escultura ecuestre (una copia de la cual se instaló también en la plaza de su pueblo natal, Trujillo) del sanguinario conquistador y desalmada persona que fue Francisco Pizarro en la Plaza de Armas de Lima, sobre todo ahora que la ciudad ha dejado de ser patrimonio de la burguesía criolla blanca y ha sido tomada por la indiada inmigrante de las sierras del interior. O la de Franco en pleno centro de Madrid, la ciudad que martirizó sin piedad durante tres interminables años y convirtió en un cementerio para vivos durante cuarenta más.
Tan vez algún día se cumpla el sueño de Guy Debord que propuso
...reunir en desorden, cuando los recursos mundiales hayan cesado de ser despilfarrados en los proyectos irracionales que nos son impuestos hoy, las estatuas ecuestres de todas las ciudades del mundo en una planicie desierta. Esto ofrecería a los transeúntes -el futuro les pertenece- el espectáculo de una carga de caballería artificial, que incluso podría dedicarse a la memoria de los más grandes masacradores de la historia, desde Tamerlan a Ridgway.
(1) A su político, Barroso y Castillo y a su militar, el Gran Capitán la burguesía cortijera tuvo que sumar dos patas más del banco monumental de su imaginario ideológico. La Iglesia fue contentada con la colocación de una tronante figura del obispo Osio, el inventor de las bases actuales del Catolicismo, en la plaza de las Capuchinas (1925) y la vena culturalista de la burguesía se vio alimentada con la erección de la que es sin duda la mejor escultura pública de la ciudad, la erigida al Duque de Rivas, el mayor productor de versos ripiosos de la Literatura Española, obra de Benlliure, en los jardines de la Victoria (1929). VOLVER
 Al hilo de mi comentario del otro día sobre la atroz escultura recién trasladada del imaginero Juan de Mesa, me he propuesto organizar aquí algunas ideas que llevan danzando en mi magín desde hace tiempo respecto al resto de las esculturas urbanas de esta bendita ciudad. Lo primero que se me ocurre es la feliz comprobación de que Córdoba resiste. De que es una ciudad singularmente bella y de que lo es a pesar de sus gobernantes, sobre todo de los que le han tocado en suerte en los aproximadamente últimos 70 años, que han hecho todo lo posible por convertirla al anodinismo, por arrasar sus más entrañables estructuras, por falsificar sus señas de identidad con reconstrucciones-pastiche, por venderse a la peste del infame negocio inmobiliario. Afortunadamente, todo hay que decirlo, en los últimos años parece que el desastre organizado ha remitido y que al menos en líneas generales la restauración urbana responde a criterios racionales y artísticamente contrastados, aunque todavía, como demuestra el caso de la ominosa escultura cofrade, siguen campando por sus anchas algunos restos del caciquismo cultural.
Al hilo de mi comentario del otro día sobre la atroz escultura recién trasladada del imaginero Juan de Mesa, me he propuesto organizar aquí algunas ideas que llevan danzando en mi magín desde hace tiempo respecto al resto de las esculturas urbanas de esta bendita ciudad. Lo primero que se me ocurre es la feliz comprobación de que Córdoba resiste. De que es una ciudad singularmente bella y de que lo es a pesar de sus gobernantes, sobre todo de los que le han tocado en suerte en los aproximadamente últimos 70 años, que han hecho todo lo posible por convertirla al anodinismo, por arrasar sus más entrañables estructuras, por falsificar sus señas de identidad con reconstrucciones-pastiche, por venderse a la peste del infame negocio inmobiliario. Afortunadamente, todo hay que decirlo, en los últimos años parece que el desastre organizado ha remitido y que al menos en líneas generales la restauración urbana responde a criterios racionales y artísticamente contrastados, aunque todavía, como demuestra el caso de la ominosa escultura cofrade, siguen campando por sus anchas algunos restos del caciquismo cultural.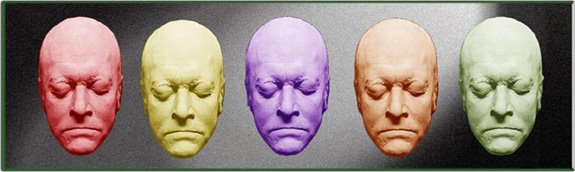





No hay comentarios:
Publicar un comentario