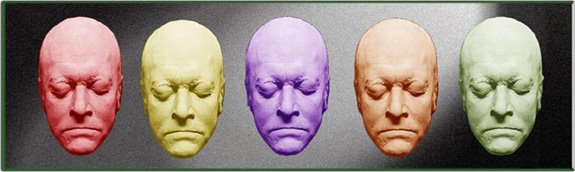NÁPOLES (I)
Recién llegado de Nápoles me encuentro con los argumentos mermados o las antiparras churreteadas para seguir dando caña urbanística en mi pueblo. Y es que si bueno es visitar lugares más civilizados de nuestro entorno para comparar, también lo es hacerlo a los menos. Lo de Nápoles es sencillamente sangrante y eso que por las noticias y las leyendas que sobre la hermosa ciudad había recibido con los años me la esperaba mucho peor. De Italia sólo conocía Roma, que me pareció normal con sólo el vistazo de una semana que me dio tiempo a echarle, y tampoco podría extender el fenómeno del “caos ordenado” o la “desobediencia indebida” que reina en la antigua Parténope, al resto de los lugares del estado italiano. O bien se trataba de una pura leyenda o bien los napolitanos comienzan a dejarse meter en cintura, pero los autos paran en los pasos cebra, los niños de los vespinos no son más descerebrados que aquí y si las basuras se amontonan indecentemente en las calles se debe a un problema puntual, del que espero hablar en otra entrada, y se encuentran puntualmente amontonadas alrededor de los contenedores. Con todo y con eso ya digo que sorprende al españolito de a pie la diferencia negativa respecto al estado de nuestras ciudades, con la sutil sensación de que muchas cosas funcionan allá peor.
Casualmente el mismo día que salía para allá encontré un artículo de Enric González en las páginas centrales de El País Domingo en el que contraponía el carácter de los italianos al de los españoles, a raíz de comentar el libro de Beppe Severgnini La testa degli italiani, en el que concluía que si el de los italianos podía considerarse como mediterráneo, no el de los españoles, que solíamos dar muchas más pruebas de disciplina y aferramiento a las convicciones de las que a la mediterraneidad se le supone.


Por otra parte muchas de esas pruebas no dejan de tener su encanto y sólo pueden considerarse “defectos” si los miramos desde el punto de vista de un urbanismo excesivamente higienizado, donde es la asepsia total la que marca el objetivo de habitabilidad. Me refiero a esa especie de aferramiento a costumbres preindustriales como las de secar la colada en plena calle, la ocupación por las pescaderías, fruterías y ferreterías de la totalidad de las aceras de una calle, esa especie de desobediencia a leyes municipales o de mera convivencia que nos hacen pintorescos muchos lugares, con un encanto de otras épocas, pero que probablemente respondan más a carencias en la educación de urbanidad que a estimulantes atavismos. O a desidia de la autoridad, como la vista gorda a los cientos de coches que ocupan impunemente las aceras. Su contemplación nos instala en la paradoja de disfrutar cuando viajamos de ambientes y circunstancias que consideramos de delicioso tipismo pero que no toleraríamos en nuestra propia ciudad. Yo no sé si tender la ropa atravesando las calles del casco histórico está permitido, pero ese espectáculo es el más corriente que un visitante puede encontrar mientras busca las obras de arte escondidas en sus iglesias o simplemente pasea por sus milenarias calles. Yo recuerdo cuando en España se lanzó la prohibición no hace muchos años y hoy es casi imposible encontrar ni un pañuelo secándose en la vía pública ni siquiera en los pueblos más pequeños. Y no sé si es una cuestión de disciplina o de mera imposibilidad. Quizás sencillamente no pueden prohibirlo porque miles de personas no tienen otro lugar donde hacerlo. Porque otra de las cosas que llaman la atención son las condiciones de habitabilidad de las viviendas del casco antiguo de Nápoles. Calles estrechas y húmedas bordeadas de casas de principios del siglo pasado sin rehabilitar, en las que se hacinan miles de familias que incluso, en muchas ocasiones, siguen compartiendo el baño. Particularmente dolorosa es la contemplación de los bassi, los pisos bajos de esas viviendas, sobre todo las de los Quartieri Spagnoli, los barrios españoles, llamados así porque en su origen fueron las calles donde malvivían los soldados españoles acuartelados bajo la Cartuja de San Martino. La única luz natural que reciben es la de la estrecha puerta de la casa, por lo que ésta permanece siempre abierta y las familias son perfectamente visibles desde el exterior mientras comen o ven la televisión en sus sofás. Y aunque su población sigue siendo mayoritariamente autóctona se asiste ya a un progresivo recambio étnico y tramos enteros de sus calles están ocupadas por inmigrantes, principalmente srilankeses. Las guías turísticas recomiendan no adentrarse demasiado en ellas, pero yo no las encontré más peligrosas que las propias de mi barrio. Yo sólo llegué a sentirme mal por mi pudor violentado al verme obligado a contemplar la intimidad de los hogares de los pobres.
Los amantes del tipismo se alegrarán sin duda ante la evidencia de la imposibilidad de rehabilitar esas miles de viviendas para convertirlas en hogares dignos. Si se hiciera, las fotos que colgamos en el Flickr ya no serían lo mismo.