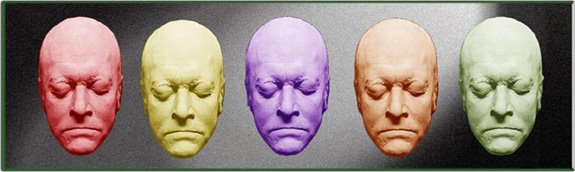La venganza del cura Castillejo
 Muchos amigos míos (me) y muchos enemigos (se) preguntan la causa por la que le tenía tanta tirria al finado Castillejo, el Orondo Cura Banquero que acaba de diñarla tranquilamente en su cama, después de haber convertido Córdoba en una infecta charca de caimanes en la que, desde un alto privilegiado y sólo para verlos saltar cómicamente y alimentar su incomensurable ego, él ejercía de domador arrojándoles los trozos de carne que ellos mismos le confiaron para que la administrase para el bien común. Y que hundió por ese método la propia charca llevándose además como premio –alguien que tenía hecho voto de pobreza– una póliza millonaria (en euros) que salió de los ahorros de los cordobeses y que heredarán sus hermanas, mientras nosotros heredamos la ruina.
Muchos amigos míos (me) y muchos enemigos (se) preguntan la causa por la que le tenía tanta tirria al finado Castillejo, el Orondo Cura Banquero que acaba de diñarla tranquilamente en su cama, después de haber convertido Córdoba en una infecta charca de caimanes en la que, desde un alto privilegiado y sólo para verlos saltar cómicamente y alimentar su incomensurable ego, él ejercía de domador arrojándoles los trozos de carne que ellos mismos le confiaron para que la administrase para el bien común. Y que hundió por ese método la propia charca llevándose además como premio –alguien que tenía hecho voto de pobreza– una póliza millonaria (en euros) que salió de los ahorros de los cordobeses y que heredarán sus hermanas, mientras nosotros heredamos la ruina.
El avispado lector podrá pensar que la anterior exposición, dado su incitador despliegue, incluye ya la propia respuesta. Pero erraría de medio a medio porque el origen de mi inquina y aborrecimiento hunden sus raícen en acontecimientos muy anteriores a las hazañas del Monseñor como adiestrador de reptiles y sobre todo la hunden profundamente en avatares de mi propia biografía que la marcaron indeleblemente.
Habéis de saber, queridos curiosos, que Monseñor me infirió, siendo profesor mío, una terrible humillación: me aprobó por la cara. Pero no por una gracia especial, ni por pena, ni por enchufe: sino como venganza y con declarado afán de demoler los cimientos éticos de mi joven personalidad. Bueno, de los míos y de cincuenta compañeros de clase más. No sé si los otros cuarentainueve restantes lo llevarían el resto de sus vidas tan mal como yo, pero tampoco he hecho por averiguarlo.
Y ahora que Monsignore ha entregado la cuchara y que ya no tiene sentido guardar el secreto aquí está el tío dispuesto a diseccionar el origen del odio asiático que llegué a sentir por él por más de cuarenta años.
Estamos en octubre de 1975 y al Sapo Iscariote le quedaba menos de un mes para entregar la suya de una putísima vez. En segundo de carrera de Geografía e Historia. Hacía poco, nada más comenzado, que los alumnos de ese curso nos llevamos la delirante sorpresa de que nuestro profesor de Filosofía ¡¡¡era un cura!!! No es que hasta entonces tuviéramos mucho que esperar de la índole del profesorado después de un primer curso en el que, aparte de un magnífico ejemplar, todos los demás eran desechos de tienta de los departamentos de Sevilla. Pero… ¡¡¡un cura!!! Aquello era demasiado.
Hay que tener en cuenta que la ebullición revolucionaria estaba en su apogeo y que raro era el universitario que no andaba en alguna célula clandestina más o menos marxista en sus diferentes franquicias, troskista, leninista o maoísta, y que estábamos convencidos de que en menos de un año alcanzaríamos el paraíso socialista prometido. La desconfianza, pues, –perfectamente lógica-, ante la pertinencia de un profesor de filosofía que militaba precisamente en la Organización Reaccionaria por antonomasia, la Iglesia Católica, se convirtió pronto en horror cuando comenzaron las clases y descubrimos que estábamos ante un escolástico de manual: el canónigo penitenciario de la Catedral don Miguel Castillejo Gorráiz pretendía inculcarnos el tomismo y el lomismo que se venía tradicionalmente enseñando en la era nacionalcatólica. Eso sí, la inoculación tenía que hacerla a cierta distancia, al menos a partir de la tercera fila de asientos del aula en la que se empezaban a colocarse los y las más valientes con la esperanza, a veces vana, de que no llegaran hasta ella los perdigonazos de saliva portadores de las contundentes dosis de la Summa Theologiae que el cura nos lanzaba. Hubo quién llegó a proponer sacar paraguas en las clases para que se diera por aludido.
Pero las broncas por los contenidos estrictamente docentes comenzaron pronto y el semidigerido argumentario marxista mamado en decenas de supermanoseados libros que, levantada por entonces ya prácticamente la censura, comenzaron a rular fundamentalmente en fotocopias, nos proporcionaban a su vez la munición con la que devolver los ataques de fuego graneado salival con que nos torturaba el predicaprofe.
A lo largo de un par de clases el cura se mostró comprensivo con el debate –más bien juego del tiro argumental al tomista- de la agreste grey universitaria, pero comprendiendo que el debate espiral le impediría dar las clases lo cortó autoritariamente de raíz.
No era otra cosa la que esperábamos. La clase casi en pleno se levantó y salió disciplinadamente del aula. Sólo se quedaron cinco o seis compañeros. En posterior asamblea se decidió trasladar nuestra repulsa por el acto autoritario al profesor y exigirle que convirtiera la clase de filosofía en un foro de debate sobre la misma. El primer acto de nuestra revolucionaria concepción de lo que había de ser la universidad, un organismo antiautoritario, horizontal y autogestionario, se lo comió don Miguel.
Perplejo por lo que le estaba ocurriendo el cura no cedió ni un milímetro, con lo que se pasó todo el curso dando clases a los escasos compañeros que ejercieron su libertad de asistencia. Los demás tampoco es que echáramos de menos la materia que nos podía proporcionar el profesor, toda vez que, después de sufrir el espantoso elenco profesoral (con sólo una excepción) del primer curso, los más espabilaos intelectualmente ya habíamos decidido desertar de las aulas y dedicar el tiempo al estudio autogestionado, tras descubrir la estafa intelectual que suponía la institución y fiar el éxito en los exámenes en nuestras propias capacidades investigatorias. Por el contrario los más espabilaos trepadoramente fiaron su medro en el culebreo por los departamentos y el vasallaje feudal. Los primeros quedamos fuera en mayor o menor grado del sistema y algunos de los segundos siguen aún hoy, a pocos años de jubilarse, aferrados como garrapatas al cuerpo de lo que alguien llamó con feliz intuición La Banalidad Institucionalizada, chupando la insustancial, pero muy nutricia desde el punto de vista tautológico, sangre del organismo.
Pero claro, si por parte de los demás profesores, que no habían sufrido conflicto, la ausencia de público en sus clases, algo normal por entonces y sucedido progresivamente, no cabía esperar venganza alguna, de la cólera de todo un canónigo desde luego que sí. Pero por las noticias que nos llegaban don Miguel se había instalado, más que en la ira que cabría esperarse, en una dolorida perplejidad: no podía creer lo que le había pasado, haber sido despreciado por una panda de mocosos sin que el cielo se hubiese desplomado sobre ellos. Desde luego, eso con Franco (que sólo levaba unas semanas muerto) no pasaba, debió pensar el canónigo penitenciario de la Santa Catedral. Así que su venganza fue sibilina, jesuítica y algunos seguimos sufriéndola 40 años después. Descubrimos entonces lo que significaba ese cargo que ostentaba en la Santa Catedral, canónigo penitenciario, es decir especialista en imponer penitencias. Porque lo que hizo cuando una comisión fue a recabarle información sobre la naturaleza de los exámenes que habríamos de pasar para superar la asignatura fue comunicarle que la vergüenza y la ignominia caerían sobre nosotros para toda la eternidad en forma del aprobado general encubierto que pensaba propinarle a todo el curso. Y como no lo podía hacer legalmente nos ofertó una triquiñuela: diría las preguntas del examen tres días antes del examen, nos dejaría llevar al mismo todos los apuntes o libros que quisiéramos y pondría como vigilante a uno de nosotros. Fuera como fuera, incluso presentando un folio en blanco todos los alumnos quedarían automáticamente aprobados.
Como os he dicho a principio aquella terrible venganza, aquella crueldad infinita, del canónigo profesor de filosofía sigue llenando de pesadumbre y vergüenza mi ánimo y mi alto sentido de la dignidad y la responsabilidad. Y no sólo se cebó en mí, sino que estoy convencido de que las irresponsables acciones de aquella panda de desarrapados con la cabeza llena de pájaros estuvieron en el origen de todo lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba después: la concatenación de hechos que convirtieron a un oscuro párroco de pueblo, canónigo y profesor universitario en un cacique absoluto, amo prácticamente total de una ciudad en la que hizo y deshizo a su antojo y en la que nadie jamás osó hacerle un feo ni un desprecio en su cara.
No es difícil imaginarlo una vez acabado el curso 75-76 y perpetrada su venganza contra los estudiantes, arrodillado en soledad ante el altar mayor de la Mezquita haciéndose el siguiente juramento:
A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar desprecio, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar, ¡a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar desprecio!