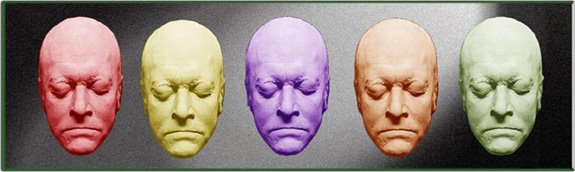De mozárabes y gallegos
Hace mucho, mucho tiempo, concretamente 1072 años, en pleno reinado del califa Abderramán III, un puñado de cordobeses decidió emigrar de la ciudad que era por entonces fabulosa capital de estado andalusi. Y lo hicieron no porque fueran pobres, ni porque sufrieran persecución, ni se les impidiera ejercer actividad concreta alguna. No, decidieron emigrar y dejar la que pasaba por ser la ciudad más grande y más rica del mundo porque no se sentían a gusto en un estado donde su fe religiosa, a pesar de que la podían practicar sin demasiados problemas, no era mayoritaria ni era la confesión oficial del estado. Porque nuestros paisanos eran lo que se se conoce como mozárabes, concretamente monjes mozárabes, palabra que provenía de la árabe must’arabiun que significaba casi árabes, arabizados. Era precisamente esa circunstancia de casi árabes lo que nuestros delicados paisanos consagrados a la vida religiosa no podían soportar. El hecho de que su religión, la cristiana, y su lengua, el latín, no fueran ya más que la religión y la lengua de una de las minorías toleradas por un estado que amenazaba con unificar naturalmente en su poderosa vorágine civilizatoria todas las formas de diferencia debía de traerlos y llevarlos por la calle de la amargura. Y por descontado el hecho de que aquella enorme ciudad estuviera empedrada de terribles tentaciones carnales, espirituales y culturales, para quienes pretendían practicar un rigorismo ascético ejemplar. Efectivamente, un siglo antes Eulogio de Córdoba ya se quejaba amargamente en una carta de que los jóvenes cristianos cordobeses estaban cayendo sistemáticamente en todas esas golosas tentaciones, arabizándose a pasos agigantados ya que no sólo vestían siguiendo las modas que imponía la refinada cultura dominante, sino que alcanzaban altas cotas en el manejo de la lengua, la poesía y la música árabe, en detrimento de las mucho más aburridas heredadas de sus mayores. Así que si eso ocurría un siglo antes, en su tiempo nuestros pobres monjes estarían ya al borde del síncope y deseosos de emigrar antes de morir de un berrinche. De los mozárabes se sabe por la lógica que eran ricos. Primero porque podían pagar el impuesto religioso y segundo porque los pobres se convirtieron sin problemas a una fe que los liberaba de bastantes reglas y misterios incomprensibles. En cambio por las fuentes escritas lo que se sabe es que eran en general gente bastante fartusca. Por los santorales cristianos sabemos que lo más granado del mozarabismo cordobés pereció víctima de su propia estupidez en el mismo siglo de antes cuando, espoloneados por unos líderes fanáticos y degenerados, se embarcó en un proceso autodestructivo y suicida exigiendo de malas maneras a las autoridades omeyas su propia ejecución mediante el expeditivo mecanismo de transgredir gravemente la ley insultando al profeta de la religión oficial en las propias mezquitas. Por las crónicas andalusíes lo que sabemos es que el pueblo los hacía normalmente protagonistas y víctimas de sus chistes por su supuesta pero proverbial cortedad de luces, al igual que los ingleses hacen con los escoceses y los sevillanos con los leperos. Así, aquel puñado de cordobeses en un arrebato agudo de segregacionismo debió hacer acopio de valor y dinero suficientes como para emprender un largo camino hasta los reinos cristianos del norte, mucho más pobres, de menor desarrollo material e inmersos en un nivel cultural semibárbaro, pero donde su religión y su lengua eran las mayoritarias, donde no tendrían necesidad de sufrir el desasosiego que les producía el compartir espacio con otras confesiones, con otra lengua y con otra cultura, pero sobre todo donde no tendrían que ver un moro más en sus vidas. Y así tras un larguísimo periplo atravesando toda la vieja Hispania, llamada ahora Al Andalus, llegaron hasta la lejana y húmeda Galicia, concretamente hasta un lugar llamado Celanova (en la actual provincia de Orense), en el que, ya rodeados exclusivamente de cristianos como ellos, decidieron asentarse definitivamente. Y lo primero que lógicamente pensaron en hacer fue construir un lugar donde alabar al Dios al que habían dedicado su existencia. Y se pusieron entusiasticamente a ello. Y aquellos monjes que deseaban sobre todas las cosas desengrasar sus cuerpos y sus espíritus de tanta arabidad como se habían visto obligados a trasegar involuntariamente a lo largo de sus vidas haciendo acopio de grandes dosis de fe y de suficientes sillares de granito del lugar aleccionaron a los canteros locales para que les construyeran lo que finalmente resultó ser ¡¡¡una mezquita!!!
Bueno no exactamente una mezquita, pero sí un pequeño oratorio musulmán como los muchos que debió de haber por doquier en la ciudad que había abandonado. Con su salita de oración y su mihrab detrás de un arco de herradura inscrito en un alfiz de estilo completamente omeya cordobés. Tanto para sujetar las nerviaciones de la bóveda como los aleros exteriores usaron unos modillones de rollo directamente inspirados en los que sujetan las pilastras de apoyo de los arcos superiores interiores y los aleros exteriores de la Mezquita Aljama cordobesa y que probablemente constituyan el elemento funcional más característico del arte omeya. Y para colmo, para realzar el paso de la sala de oración al mihrab colocaron un ensolado de cerámica propio de un hammam andalusí y que debieron traer cargando con todas las piezas desde la misma Córdoba, dadas las escasas posibilidades de que pudiera haber sido fabricado en un primitivo alfar galaico de la época (*). Ese descocado alicatado de baño debió sorprender a los cristianos del norte una barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta la proverbial cochinería de que hacían gala aquellos bárbaros pueblos que no se lavaban jamás por entero haciéndolo a cachos sólo de Pascua en Pascua por contraste con el extremo culto a la higiene corporal de la sociedad andalusi de la época. ¿Qué exagero? Bueno, me imagino que habréis oído hablar de Favila, el segundo rey asturiano e hijo del primero, don Pelayo, del que la historia dice que murió devorado por un oso. Bueno, pues un profesor de la Universidad de Oviedo y reconocido investigador de los primeros reinos cristianos peninsulares, don Fabián Martínez de la Cosa, afirma estar en posesión de un documento de la época que aún está en estudio pero que pretende publicar en breve en el que se afirma que el rey Favila no murió exactamente devorado, sino más bien propiamente destrozado por el oso en el fragor de la batalla amorosa que entablaron cuando el animal, al que el rey pretendía cazar, lo confundió por el olor con una hembra de su especie, es decir con una osa. Esperamos con expectación la publicación de dicho documento con la esperanza de que en el mismo se aclare si al fin el oso consiguió coronar su pretensión, es decir si consumó o no consumó el acto con el pobre rey enemigo de los baños. Más que nada para resarcirnos por delegación real en el deseo que todos hemos sentido de que cierto elefante hubiera hecho lo mismo en parecidas circunstancias con el actual sucesor en el cargo del viejo Favila en lugar de sufrir el triste desenlace que todos conocemos.
Buena parte de todas estas cosas me pasaron por la cabeza mientras disfrutaba de una rápida visita al pequeño templo mozárabe de San Miguel de Celanova, conservado en el jardín del muy monumental monasterio de Celanova, este viernes santo. Esa mañana se habían suspendido las visitas porque en el interior del monasterio se desarrollaba uno de esas representaciones en vivo de la pasión de Cristo. La iglesia abarrotada y en la zona del altar un porretón de ocasionales actores en los innumerables papeles del misterio: romanos, apóstoles, cristo, su madre, sus amigas, etc. Fuera, en la gran plaza, caía un pertinaz aguanieve que había impedido la salida de la procesión. Tras una interminable espera que ocupamos tomando unos ribeiros y un pulpiño en el bar de enfrente, cuando por fin terminó el espectáculo apelamos a la amabilidad del sacristán del templo al que pillamos en la puerta y al que conseguimos ablandar contándole de mi condición de cordobés, paisano de aquellos emigrantes que hacía tantísimos años habían construido la pequeña maravilla que guardaban en el monasterio que había llegado hasta allí sólo para gozarla. Impresionado por tan contundentes razones nos abrió para nosotros solos la puerta del jardín y nos dejó unos minutos para visitarlo. Dios lo bendiga
(*) Para que luego no digan que practico el terrorismo cultural sin control me veo en la obligación de aclarar que el enlosado de cerámica no es obra del siglo X, sino más bien de un periodo que puede ir entre mediados del XV al del XVII. Debió ser colocado por algún fraile con veleidades historicistas, que debió pensar que a obra tan moruna no podía menos que pegarle un ensolado moruno, en este caso mudéjar. Pero para redondear mi relato me venía muy bien la trola.