El ruido musical
Me disponía a comentar la tira de este martes de Ian Gibson en El País Andalucía cuando descubro que el autor de un blog, EL PERRO CANSADO, que sigo a menudo ha tenido la misma idea. El artículo en cuestión se titula “Música de fondo” y trata de un tema que me es particularmente fastidioso: la música ambiente no deseada. Gibson se queja amargamente de cómo la única cafetería en la que podía leer el periódico y tomarse un café en un medio ambiente sonoro natural, es decir, sin que le asaltasen los oídos con un hilo musical o un programa radiofónico ha acabado sucumbiendo a semejante forma de fastidio, según su propietario por exigencias de la mayoría de la clientela.
Como yo sufro el mismo problema me he sentido entrañablemente representado por su lamento. Es curioso que nadie considere la música ambiente de los espacios públicos una forma de contaminación acústica. El hilo musical de los grandes almacenes, el repugnante pianillo de las salas de espera de los dentistas, la infame dosis de Kiss FM de los autobuses de línea y no digamos los chundachundas a toda pastilla que vomitan las ventanillas abiertas de los autos conducidos por esa suerte de descerebrados que han tomado nuestras calles, no son considerados por la mayoría de la gente como una intolerable agresión al derecho de las personas a escuchar la música que han elegido, sino un inofensivo mecanismo de distracción al que han acabado por acostumbrarse a base de entumecimientos mentales progresivos.
Pero lo cierto es que no deja de ser una forma de contaminación acústica, un hurto al derecho a vivir en un razonable silencio o al menos a elegir la música que cada cual decida consumir en cada momento. Es curioso que ahora todo el mundo grite y monte un pollo descomunal si descubre a un fumador en un lugar cerrado (y pronto incluso en los abiertos), aduciendo que contamina el aire que han de meter por sus narices hasta sus pulmones y muy poca gente proteste cuando se contamina el mismo aire que ha de entrar por sus oídos hasta su cerebro. Y desde luego, debe ser peligroso. A falta de estudios científicos de los que tanto abusan los médicos con el tema del tabaco, me pregunto qué cantidad de estúpidas cancioncillas puede una mente educada en el buen gusto musical soportar sin sufrir graves desarreglos.
En uno de los últimos lugares donde he estado destinado en mi centro de trabajo se colocaba una pequeña radio encendida frente al micrófono para que se escuchasen en todo el enorme espacio que cubría las horripilantes cancioncillas basura de la última hornada. Por supuesto me sentí agredido, tanto más cuanto que realmente, sin aquella espantosa fuente de tortura, el lugar gozaba de un silencio de lo más agradable. Pero como acababa de llegar no podía ponerme a exigir el respeto a mi intimidad sonora. Así que opté por comprar en una farmacia unos tapones de espuma que me coloqué en los oídos. Si no del todo, al menos mitigaban en parte los histéricos ritmillos de moda que inundaban constantemente el lugar. Fui preguntado, lógicamente, por mis compañeros por la causa de semejante proceder y al serles expuesta convenientemente noté cómo los que acababan sintiéndose agredidos eran precisamente ellos, en particular los responsables directos de la emisión musical. Lo consideraron una falta de tacto, una suerte de muestra de intolerancia por parte de una persona extravagante y asocial incapaz de contemporizar con sus semejantes. Así están las cosas.
No hace mucho leí la noticia de que un trabajador de un banco alemán había denunciado a su empresa por tortura psicológica aduciendo que a lo largo de su dilatada vida laboral se había visto obligado a escuchar 33.000 veces cierta versión de Yesterday que diariamente rotaba por el hilo musical del banco. Todo un valiente héroe de la causa, cansado de ser simplemente mártir. Por otra parte me espeluzna la idea de lo que tienen que sufrir los pobres dependientes de grandes almacenes, grandes superficies o simplemente comercios normales cuando llegan las navidades y los hilos musicales de sus lugares de trabajo comienzan a vomitar durante un mes y medio esas repugnantes formas de la escatología musical que son las interminables series de villancicos enlatados. Y aquí en el sur doblemente si se trata de los horripilantes aflamencados.
La música es un don de la cultura. Un regalo que la humanidad se ha hecho a sí misma para ayudarse a sobrellevar las angustias de la existencia. Un bálsamo para el dolor y una fuente inagotable de alegría. Pero esta forma estúpida de organización social que nos hemos dado la ha acabado convirtiendo en un ruido constante, en un runrun sin sentido que invade la práctica  totalidad de nuestra vida consciente y probablemente inconsciente. Música sin alma, fabricada en serie por industriales sin alma y dedicada a gentes a quienes se trata de arrebatar el alma, la capacidad de sentir, disfrutar y pensar la música, para ser llenada por un monótono y continuo fluir de cancioncillas estúpidas, de musiquillas pegadizas, de ritmos sincopados que impidan la circulación de las ideas entre las neuronas.
totalidad de nuestra vida consciente y probablemente inconsciente. Música sin alma, fabricada en serie por industriales sin alma y dedicada a gentes a quienes se trata de arrebatar el alma, la capacidad de sentir, disfrutar y pensar la música, para ser llenada por un monótono y continuo fluir de cancioncillas estúpidas, de musiquillas pegadizas, de ritmos sincopados que impidan la circulación de las ideas entre las neuronas.
Milan Kundera, en su novela La ignorancia, lo describe con meridiana claridad: Schönberg era consciente de la existencia de esa bacteria. Ya en 1930 escribía: “La radio es un enemigo, un despiadado enemigo que avanza irresistiblemente y contra el que toda resistencia es vana”; la radio “sin sentido alguno de la medida, nos atiborra de música, sin preguntarse si 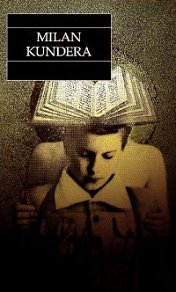 queremos escucharla, si tenemos la posibilidad de percibirla”, de tal manera que la música pasa a ser un simple ruido, un ruido entre ruidos. La radio fue el pequeño arroyo en el que todo empezó. Llegaron después otros medios técnicos para reproducir, multiplicar, aumentar el sonido, y el arroyo se convirtió en un inmenso río. Si antaño se escuchaba música por amor a la música, hoy aúlla constantemente por todas partes sin preguntarse si queremos escucharla, aúlla por altavoces en los coches, en los restaurantes, en los ascensores, en las calles, en las salas de espera, en los gimnasios, en las orejas taponadas por los walkmans; música reescrita, reinstrumentada, acortada, desgajada, fragmentos de rock, de jazz, de ópera, flujo en que todo se entremezcla sin que se sepa quién es el compositor (la música convertida en ruido es anónima), sin que se distinga en principio del fin (la música convertida en ruido no sabe de formas): el agua sucia de la música en la que muere la música.
queremos escucharla, si tenemos la posibilidad de percibirla”, de tal manera que la música pasa a ser un simple ruido, un ruido entre ruidos. La radio fue el pequeño arroyo en el que todo empezó. Llegaron después otros medios técnicos para reproducir, multiplicar, aumentar el sonido, y el arroyo se convirtió en un inmenso río. Si antaño se escuchaba música por amor a la música, hoy aúlla constantemente por todas partes sin preguntarse si queremos escucharla, aúlla por altavoces en los coches, en los restaurantes, en los ascensores, en las calles, en las salas de espera, en los gimnasios, en las orejas taponadas por los walkmans; música reescrita, reinstrumentada, acortada, desgajada, fragmentos de rock, de jazz, de ópera, flujo en que todo se entremezcla sin que se sepa quién es el compositor (la música convertida en ruido es anónima), sin que se distinga en principio del fin (la música convertida en ruido no sabe de formas): el agua sucia de la música en la que muere la música.
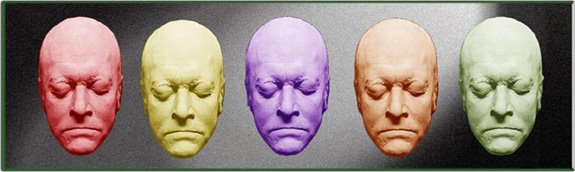







1 comentario:
Y luego la SGAE, sociedad general de amantes del euro, aún quiere cobrar por ella un canon perpetuo. Muerte a los 40 criminales.
Salud, Don Manuel
Publicar un comentario