Venganza Suicida (pienso, luego mato....)
El hombre mayor alcanzó trabajosamente con ayuda de un taburete la garrafa de agua de cinco litros que coronaba la pirámide levantada en una encrucijada del súper. Con ella en la mano se plantó después ante el estante donde se alineaban las cajas de pienso de pensión para jubilados. Solía escoger habitualmente el de pollo y frutos secos, pero en esta ocasión su ración junto con el agua serían para su compañero de cuarto que prefería el de cerdo con verduras, así que fue ese el que eligió. Ajustó en el fondo de la cesta junto a la garrafa la caja de tres kilos que le correspondía. Su pensión de jubilado de una semana. Mientras recorría los pasillos de estantes casi vacíos le asaltó la cabeza como tantas otras veces la pegadiza cancioncilla publicitaria con la que años atrás comenzó en los medios la agresiva campaña para convencer a la gente de que el pienso, un pienso especial enriquecido para el consumo humano, era perfectamente capaz de mantener sanas a las personas y de que una vez acostumbradas a él dejarían de preferir los alimentos naturales. Si el pienso específico para perros y gatos había permitido durante décadas a las mascotas mantenerse en plena forma, con la dentadura sana y el pelo brillante, el de los humanos no tenía por qué no cumplir con lo mismo con ellos. Fue una campaña inútil. La propia necesidad fue la mejor campaña, a la que siguió la publicidad normalizada en la que sólo se ofertaban distintas marcas, distintos sabores. Por supuesto no la marca blanca que proporcionaba el gobierno como pensión a los jubilados, mucho menos variada, mucho menos sabrosa que las comerciales. Aunque él nunca jamás se acostumbró a ninguna de ellas. Por eso se había arreglado especialmente aquella mañana, afeitado y puesto su chaqueta buena para no tener problemas de aspecto al pasar ante los vigilantes de la zona A del súper donde, además de mayor variedad de piensos, algunos privilegiados podían conseguir a precios desorbitados alguna pieza de tomate, pimiento, naranja, pan o incluso algún muslo de pollo en vísperas de fiestas. Y eso que en ese súper de la periferia no era demasiada la gente que podía acceder a esos lujos. Allí eligió un tomate, un pimiento, una pequeña lechuga, un pepino, bastante pochos pero comestibles, una bolsita de medio decilitro de aceite, un sobrecito de sal y otro de café soluble edulcorado. Una vez en la caja entregó su tarjeta de jubilado para que le descontaran el pienso y el agua de la semana y pagó lo demás con el puñado de sudeuros que había conseguido reunir en varias semanas de sise, céntimo a céntimo, en los recados que hacía para algunas vecinas del barrio y la asignación que uno de sus hijos conseguía pasarle para productos de higiene personal. Lo metió todo en su vieja talega y se dirigió andando hasta la residencia. El jubiltram semanal lo había gastado con los recados. Pero no le importó caminar a pesar de la distancia y del peso del agua y del pienso. Disfrutó del aire en la cara y del sol de marzo, aunque le irritaban las pancartas, pero sobre todo el soniquete continuo de los altavoces callejeros, anunciando la próxima celebración universal del bimilenario de la Crucifixión del Salvador.
Sentado en un banco del parque se recreó morosamente durante un rato en el recuerdo del sabor de la ensalada coronada con café que había almorzado en la soledad de su habitación. Cuando volviera su compañero no encontraría restos, pero sí una nota sobre su cama y una ración semanal extra de pienso y agua. Luego se concentró en su misión. Al contrario de lo que esperaba no sentía angustia ni le pasó toda su vida automáticamente por la cabeza, así que la forzó a hacerlo. Unos niños jugaban frente a él a las canicas con las manos y las rodillas enharinadas de polvo. En un extraño, triste silencio roto sólo por los choques cristalinos de las bolas. Fijó la mirada en el hoyo del juego y trató de verse a sí mismo cuarenta años atrás, en el tiempo en que trabajaba duro para amasar el pequeño espacio de estabilidad que le habían vendido como prudente, respetable y asegurado, en la feliz compañía de su esposa y sus hijos y el disfrute de los amigos y de algunos placeres sencillos. Las vacaciones en la playa en aquel apartamento que tanto les costó comprar. Ese apartamento que voló como su propio pisito cuando las cosas se pusieron duras y hubo que cederlos a precios irrisorios a los buitres que surgieron hasta de debajo de las piedras para poder pagar los costosos tratamientos de la enfermedad de ella, el seguro médico escalonado que sustituyó a la Seguridad Social. Eso fue justo después de que los ahorros de toda una vida de duro trabajo se diluyeran como azúcar en el agua en un abrir y cerrar de ojos el día en que al país lo terminaron de hundir para poder exportar barata su riqueza. Justo después de que les comunicaran que con la nueva moneda que les impusieron su dinero había sido exprimido como una naranja, su jugo se había trasladado por extraños conductos a otros lugares y a ellos sólo les quedó la cáscara, una décima parte del valor inicial, mientras los precios continuaban impasibles su escalada. Todo acabó en las manos de gentes que no se sabía de dónde habían salido y que carecían de rostro. Y con los ahorros de los mayores se fueron las esperanzas de los jóvenes, sólo que por otros conductos: los que conducían directamente a las cloacas de la historia. Las de los que no se marcharon, claro, que las de los otros ya no formaron parte nunca más de este país. Y recordó con rabia teñida de estupor la pasividad con que la población fue digiriendo el expolio, sustituida la represión de la inicial protesta por la propaganda masiva de la fe en la idea de que tarde o temprano se remontaría la crisis, la mala racha, una mala racha cuya responsabilidad acabarían haciendo recaer mediante técnicas sofisticadas de propaganda en ella misma. Esa orgullosa juventud de hacía veinticinco años de la que se decía que sería la mejor preparada de la historia mundial y que habían vivido en una niñez acunada en la placidez algodonosa de aquel añorado estado de bienestar, con las ilusiones desarboladas, aceptando con resignación primero, con miedo cerval después, su conversión en carne de exilio o de explotación, esclavizados como sirvientes o como vigilantes en los paradisiacos guetos electrificados para turistas ricos de la costa o de los nacionales dueños del país en las afueras de las empobrecidas ciudades. Los mayores que permitieron el adelgazamiento progresivo hasta casi su desaparición de los servicios públicos, la privatización absoluta de cualquier bien colectivo susceptible de producir algún beneficio, sanidad, educación, transportes… La pérdida de todos los derechos y beneficios sociales, sustituidos por deber exclusivo y caridad cristiana, que llamaron adopción del milagro chino. La distracción hacia arriba de hasta el más escondido de los céntimos, antes de que se demostrara que los recursos no daban ya para todos y ya se había decidido quién los disfrutaría en exclusiva y quien habría de sufrir las consecuencias de la escasez. Afortunadamente tuvieron consideración con los ancianos y consintieron en convertir las pensiones correspondientes a toda una vida de cotización en pago en especie: guarida, pienso y agua, como los animales domésticos, domesticados. Y agradecidos porque podían haber eliminado hasta eso… La vuelta con fuerza inusitada de la fe religiosa como catalizadora de la incomodidad que supuso la reducción de la sociedad a tres clases: los dueños de los nuevos resortes económicos, los esclavos útiles e inútiles y los guardianes del orden. La conversión de Internet del espacio más libre de la historia de la humanidad en un universal panóptico, donde todos fueron vigilados y que después convirtieron en parques temáticos de entretenimiento hasta su paulatina desaparición como pastizal de información libre. El apagón informativo total y absoluto excepto el del fútbol, manifestaciones religiosas masivas y demás formas adocenadoras de entretenimiento popular. La compra de la fidelidad de unos cuerpos policiales convertidos en fieros represores del más mínimo atisbo de disidencia a cambio de un pequeño bienestar ligeramente superior a la media. Y se vio, estupefacto, a sí mismo a punto de arrojar la toalla tras la muerte de su esposa y sumarse a la ola de suicidios que venían rescatando del mar de la desesperanza a los más enteros y lúcidos de los náufragos. Suicidios completamente estériles porque ni siquiera computaban en estadística alguna, porque no había quien la hiciera ni dónde colgarla. Suerte que alguien le puso en la mano el hilo que lo llevó a la Organización. No sabía cómo, pero ellos lo encontraron. Miró el reloj. Faltaban sólo tres minutos para la cita. Se levantó, sacó una píldora del bolsillo, se la tragó empujándola con saliva y se dirigió lentamente a la comisaría, dos manzanas más allá.
El comisario, un alto delegado del gobierno y dos inspectores esperaban en el despacho. Tenían delante un dossier en el que figuraban minuciosamente relatados todos y cada uno de los atentados terroristas suicidas de ancianos que habían ocurrido en el país desde que hacía un año uno de ellos se había hecho explotar junto a varias autoridades (un gobernador, un alcalde y el director de un periódico) en la inauguración de un estadio de fútbol. Una organización que se llamaba a sí misma Venganza Suicida (VS) había logrado convencer a muchos ancianos desesperados que pensaban suicidarse de que rentabilizaran su muerte llevándose para adelante a algún malnacido, algún responsable en mayor o menor grado, por acción directa u omisión discreta de su situación, de la situación general del mundo en los últimos años. Eso era lo que los escasos, pero muy bien distribuidos comunicados sucintamente predicaban. Si conseguían entrar en contacto con la Organización, cosa bastante difícil dado el extremo nivel de clandestinidad en que se movía, podrían contar con apoyo logístico e instrucción pertinente. Si no, animaban a la acción espontánea. Diecisiete atentados en total reivindicados como diseñados por la Organización y más de treinta de espontáneos sin relación directa con ella podían a esas alturas contabilizarse. Todos cometidos por ancianos y ancianas. Los primeros habían sorprendido a los expertos por el alto grado de sofisticación y la alta capacidad de penetración en los círculos de los blindadísimos entornos de políticos y profesionales de la represión. Más tarde, cuando los atentados habían ya ido sucediéndose frecuentemente, cualquier anciano o anciana se convirtió en un sospechoso al que no se le permitía el acercamiento a las autoridades o al que se cacheaba minuciosamente antes de permitirle entrar en cualquier sitio susceptible de sufrir un atentado. Explosivos cada vez más indetectables, líquidos o sólidos, pequeñas bombas de gas letal de acción fulminante, armas de fuego robadas, disfraces… El caso más sonado había sido el del Ministro de Interior convertido en un amasijo informe de carne picada en plena cena de navidad familiar por la explosión de nitroglicerina concentrada introducida en el cinturón de su suegro, quien a pesar de pertenecer al mundo de las elites se había solidarizado con sus colegas de edad y había sido instruido por la organización para realizar esa acción que fue bautizada como Operación Abrazo Cariñoso. El pánico se había instalado en la exclusiva clase dirigente que había reforzado paranoicamente la separación de sus cuerpos y de sus espacios propios de las miserables clases populares que seguían con el mismo estupor que aquellos el curso de los acontecimientos. Y sobre todo a los responsables de la seguridad se los llevaban los demonios por el hecho de carecer de la más mínima pista para desarticular la Organización y de sentirse incapaces de neutralizar ninguno de los atentados espontáneos alentados por aquella. A pesar de las suculentas recompensas que ofertaban a quien proporcionase pistas que condujeran fiablemente a su desarticulación. Por eso cuando el comisario recibió una llamada de un anciano que decía haber sido captado por la Organización y ofrecerse como colaborador de la policía a cambio de dinero se elevaron todas las antenas. La suprema esperanza del gobierno era neutralizar el aumento de atentados que se esperaba con motivo de la magna celebración que tendría lugar en todo el país en apenas unas semanas. Las multitudinarias misas y concentraciones con motivo del Cristo Salvación del Mundo, el bimilenario de la Crucifixión. Lo estaban esperando.
Una veintena de metros antes de alcanzar la puerta del muro exterior que rodeaba la comisaría un altavoz conminó al anciano a detenerse y dirigirse despacio y con los brazos en alto hacia la parte trasera del edificio. Una vez allí un par de policías blindados con trajes de acero le sujetaron los brazos y lo introdujeron en un cobertizo donde fue desnudado y minuciosamente examinadas sus ropas y hasta los más secretos lugares de su cuerpo. Seguidamente fue ataviado con un mono y conducido hasta el despacho donde lo aguardaban el comisario y los dos inspectores. Uno de los policías afirmó:
– Está limpio.
– Está bien, pueden retirarse. Y usted, siéntese.
El anciano comenzó en ese momento a sentir mucho más fuertes los ardores que le producía la disolución de la píldora que había tragado unos minutos antes. Se sentó y pidió un vaso de agua. Uno de los inspectores se acercó al depósito del rincón y se lo sirvió. En ese momento el anciano hizo un movimiento extraño con la boca: mordió una burbuja plástica que hizo emerger de debajo de la lengua y dio un pequeño trago de agua. El reactivo que contenía la burbuja no tardó en llegar al estómago y activar el explosivo. La tremenda explosión destrozó casi por completo el edificio. Ni tiempo le dio a articular el grito de guerra , ¡¡¡Venganza Suicida!!!, que debía lanzar.
Por sobre el humo y el siniestro crepitar de las llamas seguían los cánticos en los altavoces colocados en los postes de la calle anunciando la celebración del bimilenario cristiano para la Semana Santa del 2033.
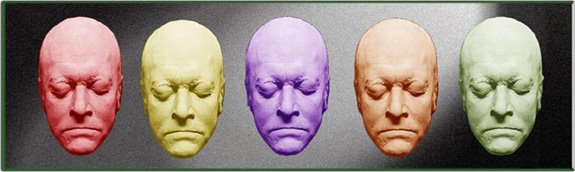








2 comentarios:
Me ha encantado el relato. Es magnífico. Muchas gracias. Te sugiero lo presentes al concurso de relatos ÍES Dolmen de Soto
No por el concurso en sí, sino para que se enteren los chicos del futuro que nos espera: sumisión y cofradías
Publicar un comentario