La Oficina del DNI de Córdoba
Es sumamente tranquilizador comprobar que algunas cosas perviven inmutables a lo largo del tiempo. Más en este momento bisagra entre siglos en que todo parece discurrir como esos cielos cinematográficos que nos muestran la electrizante mutación de las nubes segundo a segundo. Córdoba cambia de un día a otro como esas nubes, y caminar por sus calles o su hinterland campestre supone una fuente inagotable de sorpresas visuales provocadas por la súbita aparición y desaparición de elementos urbanos, arquitectónicos o viarios. La desaparición del Melia, la aparición como de la nada de miles de chaletes en los que se han trocado las encinas centenarias que vegetaban mansamente a las faldas de la sierra, el birlibirloque de las ruinas milenarias... etc.
Estos días yo también ando de cambios, renovando mi parque de carnetes o carneses o carnets, como quiera que se diga, así como diferentes permisos y empadronamientos varios. Así que estoy viendo de sala de espera en sala de espera y de ventanilla en ventanilla con un numerito en la mano y una carga previsiblemente suficiente de miolastán sicológico en forma de imperturbabilidad zen para soportar sin perder la calma la crispante maquinaria burrocrática. Ayuntamiento, Negociado de Tráfico... Y esta mañana la Oficina de Expedición del DNI de la Comisaría Central de Córdoba. Y es aquí donde he sido bendecido por una beatífica comprobación: hay cosas inmutables. Y a mí, que en el fondo soy un sentimental, ese hecho, me ha emocionado.
Resulta que cuando cumplí los 14 años una de las primeras cosas que hice fue sacarme el carnet de identidad. Uno de esos hitos que sirven de mojones en el camino de la conversión en un hombre hecho y derecho que yo anhelaba. Como el primer cigarrillo, la primera polución nocturna o la aparición del vello en la entrepierna. Así que me dirigí al mismo lugar al que acudí esta mañana, 35 años más tarde, para conseguir el ansiado documento. Hice mi eternísima cola y me sentí importante compartiendo espacio con los adultos que andaban en el mismo afán, versión renovación, en la sala de espera de la Comisaría. La tal sala de espera no era otra cosa que el callejón trasero de la dicha comisaría, un lugar lóbrego, entre la pared enladrillada de un bloque de pisos y el tétrico muro al que daban las ventanas policiales donde se trabajaban la represión los torvos funcionarios del tardofranquismo. Lloviera o tronara, cayera un sol de justicia o azotara el látigo del viento, todo el mundo en esta ciudad tuvo en algún momento que aguardar durante horas, de pie, a que le acreditaran su identidad en aquella aireada sala de espera.
Mi sorpresa ha sido comprobar que 35 años después todo sigue igual: el mismo callejón, la misma intemperie, la misma ausencia de baños o de asientos, la misma ovina resignación de los aguardantes... el mismo circunspecto policía dando los números (y poco más)... Bueno, eso me pareció. El caso es que, mientras trataba de arrancarle alguna información, la historiada cara de ese policía me ha resultado tremendamente familiar. Y esta mañana hubiera jurado que se trataba del mismo. Pero ahora en frío pienso que tal vez se tratara de alguno de aquellos grises a los que alcancé a ver mientras me entundaba de lo lindo con una porra en mis heroicos años universitarios. Claro que en una época en que sus articulaciones daban para eso. Y casi se me saltan las lágrimas. Yo soy así, ya ven.
Yo creo que los responsables de dicho negociado cumplen con sus deberes de conciencia, por encima de gobiernos y blandenguerías. Espartanos policías españoles que consideran que la acreditación de la identidad española se merece un sacrificio como ese. Aguardar a pie firme las inclemencias del tiempo, soportar estoicamente el cansancio y aguantar con valentía los embates de los esfínteres. Todo por ¡Eh-ppppaña!
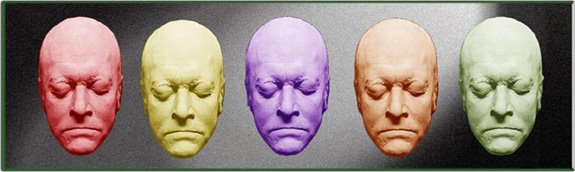









1 comentario:
Genial!!
Publicar un comentario