Matar / morir
Qué difícil es matar a un hombre cuerpo a cuerpo, sin participación de armas de fuego. Y qué difícil también a veces conseguir que a uno lo maten. Son ideas que me han rondado en la cabeza estos días después de haber enlazado mentalmente varias historias recientes y pasadas.
Hace unos días fui a ver Lust, caution (Deseo, peligro). Pasé un par de horas maravillosas admirando la maestría de Ang Lee para contar historias. A pesar de que prefiero los directores con una voluntad de estilo férrea, esos directores cuyas diferentes películas sólo son matices de una única película que se pasan la vida rodando, como su casi paisano Wong Kar Wai, Ang Lee consigue sorprenderme en cada obra, por muy diferente que sea a la anterior. He leído algunas críticas en prensa y en la red y estoy de acuerdo básicamente con ellas, porque casi todas coinciden. Un comienzo demasiado prolijo, un argumento quizás demasiado gastado, pero una puesta en escena fastuosa, con unos personajes perfectamente dibujados y un control absoluto de los mecanismos narrativos. Una delicia poder pasar dos horas absolutamente integrado en un tiempo y un espacio de ficción magistralmente construidos, participantes de la misma textura de los clásicos norteamericanos a los que homenajea.
Pero una escena de la película me impresionó especialmente y me trasladó de improviso a otra película vista hace años. En ambas escenas se representa el asesinato de un hombre y en ambas se saltan las convenciones cinematográficas que más o menos son admitidas como reales por la mayoría de los cineastas. El paso del planteamiento al nudo argumental central en Lust, caution sucede mediante un crimen. Los jóvenes revolucionarios se ven obligados a matar a un individuo que descubre sus planes. Y es en ese su bautizo de sangre cuando se enfrentan a la terrible dificultad que supone quitar una vida a una persona cuerpo a cuerpo sin armas de fuego mediante. A pesar de las múltiples cuchilladas que infligen a la víctima, ésta se resiste desesperadamente a morir y los aprendices de terroristas, y los espectadores, asisten aterrorizados a su agonía interminable.

A mí me vino inmediatamente a la cabeza la también terrible escena del asesinato del siniestro Gromek por parte de Paul Newman en Cortina Rasgada de Hitchcock. Es precisamente la angustia que nos infiere por su resistencia a la muerte que se le trata de infligir la que eleva al siniestro policía alemán a una de las cumbres de la villanía cinematográfica. Hitchcock nos coloca así malévolamente un espejo en el que mirar nuestra propia crueldad, nuestros propios instintos de destrucción que por unos instantes desean desesperadamente la eliminación física de un semejante.
Anoche sentí una sensación parecida, un dejà vu lejano al asistir a una escena de Amor a quemarropa (True Romance), una ya vieja película (1993) de Tony Scott con guión de Tarantino que no había conseguido ver hasta ahora. Un soberbio Dennis Hopper está sentado a una silla en el interior de la destartalada caravana en la que vive. Frente a él está Christopher Walken en el papel de un despiadado traficante de drogas al que el hijo de Hopper ha robado un valioso alijo. Walken trata de arrancar a Hopper el paradero de su hijo. Ya lo ha golpeado varias veces y ha ordenado a uno de sus matones a que le corte con un cuchillo la palma de la mano y se la rocíe con whisky. Hopper insiste en que no sabe nada. Entonces Walken le hace saber que es siciliano, y que los sicilianos son los reyes de los embusteros, y por ello mismo, muy difíciles de engañar. Y que lo van a matar de todos modos, pero que si habla puede evitarse la crudelísima sesión de tortura que le preparan. Entonces Hopper pide un cigarrillo y mientras se lo fuma, con una tranquilidad pasmosa, le explica al mafioso que siendo muy aficionado a la lectura había tropezado hacía poco con una en la que se explicaba que los sicilianos eran todos descendientes de moros, que es lo mismo que decir de negros. Que invadieron la isla en la Edad Media y que todos los sicilianos tienen entre sus antepasados una tatarabuela que se hartó de follar con negros y que por ello, él mismo, el tipo de pelo negro pegado al cráneo que está interrogándolo, es medio berenjena. Walken se queda momentáneamente desconcertado, sufre un repentino ataque de una risa nerviosa, se acerca a uno de sus matones, le pide la pistola, se vuelve y administra al viejo Hopper varios balazos en la cabeza. Entonces comenta enfurecido que hacía años que no mataba a nadie con sus propias manos.

Este atroz estratagema me recordó inmediatamente a una similar que leí hace años en el relato de Jack London Cara Perdida. Un cazador de pieles está sentado maniatado a un tronco mientras contempla cómo unos indígenas torturan minuciosamente a uno de sus compañeros, un enorme cosaco que ha acabado irremisiblemente perdiendo toda dignidad convertido en un ser gimoteante. Sabe que la suya será una tortura aún más morosa, porque uno de los jefes, Yakaga, se lo reserva para él mismo como vengaza por una reciente humillación que el trampero le había infligido. Cuando está a punto de tocarle su turno llama a gritos a Makamuk, el jefe principal, al que propone un trato. Le hace saber que él no puede morir, que es una pena que muera alguien conocedor de la fórmula de un ungüento que hace que las armas afiladas reboten en la carne humana, con lo que cualquiera que se unte con él será inmune a las flechas, cuchillos o hachas. A pesar de las protestas de Yakaga sus palabras despiertan el interés del jefe que le propone perdonarle la vida si se le demuestra que es cierto y se lo proporciona. El trampero sube el precio y exige además de la vida, un trineo, perros, armas y como arriesgado colofón a la propia hija del jefe. Es esa temeridad, esa seguridad en la bravata la que convence a Makamuk de la sinceridad del hombre blanco. Y lo acepta todo. Se traen todos los ingredientes que solicita y exige sus recompensas a la vista para comenzar a hacer la pócima. Todo se hace a su gusto. Una vez confeccionado se ofrece a proporcionar la prueba definitiva: se untará el cuello con el ungüento, lo colocará sobre un tronco y el propio Makamuk descargará sobre él un afilado hacha que rebotará violentamente al llegar a su destino. Luego lo dejarán marchar con el botín. Toda la tribu asiste expectante y maravillada a la prueba. Unos segundos después, con la cabeza del trampero separada del cuerpo y rodando junto al tronco, Makamuk comprende que ha sido engañado delante de todos sus súbditos y que el hombre blanco ha conseguido con esa estratagema librarse de la tortura. Y desde ese momento Makamuk sería ya para siempre Cara Perdida, el estúpido que se dejó engañar por un maldito cazador de pieles, una anécdota que no dejará de contarse hasta el final de los tiempos en las reuniones anuales de las tribus.
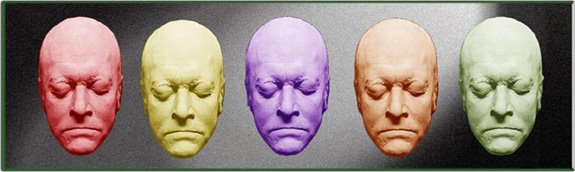







5 comentarios:
Amigo Manuel, que bien escribes joio.
Cada día disfruto más con tus notas.
Por cierto... que tus comentarios sobre la India son una maravilla, yo creo que te libran de ser turista y te convierten definitivamente en viajero.
Gracias por todo.
Escribes bien, Manuel, es cierto. La prueba es que según iba leyéndote me venían las ganas de ver las películas que citabas y leer el relato de JL. La de Hitchcock, por supuesto, la he visto y, sin embargo, no consigo traer a mi famélica memoria la escena que evocas. Con el relato de London, en cambio, me ocurre lo contrario: te leía y me acordaba de la historia (ergo, ya la había leído) pero para nada la asociaba con London. Necesito mucho fósforo, sin duda. Saludos
Cómo he disfrutado tu crónica! Gracias!
Un besote
Una semana sin actualizar... me estoy empezando a preocupar.
¿Va todo bien... o demasiado bien?
Lo que sea, rapidito. Excelente exégesis cinéfila, Manuel. Te traigo un texto interesantísimo de Tarkovsky, para cuando te pete leerlo.
http://bibliotecaignoria.blogspot.com.es/2012/08/andrei-tarkovski-sobre-la.html#.UECn-dA5Jgo
Publicar un comentario